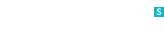San Antonio María Claret, de la fábrica a la misión
- On 24 de octubre de 2023

Antonio era un magnífico diseñador y trabajaba en la fábrica de tejidos de su padre. Esto le gustaba tanto que ocupaba todo su tiempo y casi le lleva a olvidarse de Dios. Cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo lo más importante, decidió decir basta y lo dejó todo para ser sacerdote. Desde entonces, la misión fue el centro de su vida. Primero en España y luego en Cuba, la gente se amontonaba para oírle hablar de Jesús, porque sus palabras llegaban como flechas directas al corazón, y hasta la reina quiso que fuera su confesor.
“Siempre, siempre, siempre…”. Al pequeño Antonio le costaba dormirse dando vueltas a la palabra “siempre”, que no tiene principio ni fin. Pensaba en la eternidad, y en las personas que no irían al cielo; entonces le entraban muchas ganas de gritar a todo el mundo que Jesús nos quiere junto a Él.
Una vez le preguntaron en la escuela qué quería ser de mayor y respondió que sacerdote, pero a los 12 años comenzó a trabajar en la fábrica de tejidos de su padre y olvidó ese deseo. Su cabeza estaba siempre llena de formas y colores y ganó varios premios por sus diseños. No le interesaba nada más, hasta en misa se distraía pensando en el trabajo. Pero curiosamente, cuando su padre le propuso dirigir el negocio dijo que no.
Y es que desde hacía un tiempo, Antonio estaba inquieto con la frase del Evangelio que cambió la vida de san Francisco Javier, Patrón de las Misiones: “¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?”. Además, le habían pasado algunas cosas que le desilusionaron; una de las que más le dolió fue que un amigo suyo le robara y acabara en la cárcel. Pero también le ocurrió algo muy bonito: un día que estaba en la playa, una ola le arrastró mar adentro y, como no sabía nadar, estuvo a punto de morir ahogado; rezó a la Virgen y de repente estaba en la orilla a salvo y totalmente seco.
Esto le ayudó a darse cuenta de que solo iba a ser feliz estando muy cerca de Jesús y de la Virgen. Así que decidió dejarlo todo y decirle a su padre que quería ser sacerdote; primero se sorprendió de que quisiera abandonar su exitoso trabajo, pero luego aceptó la decisión de su hijo porque vio que era lo que Dios quería. Y, como Jesús, que dejó el taller de san José para salir a predicar, Antonio dejó la fábrica de su padre para ser misionero.
Ahora ya tenía claro que lo suyo era hablar de Jesús a la gente. Comenzó recorriendo toda Cataluña a pie, con un mapa, una mochila y su libro de oraciones. Su palabra tenía tanta fuerza que la gente se amontonaba para escucharle. Era un predicador incansable y, cuando alguien le invitaba a parar un poco, le respondía: “Yo soy como los perros, que sacan la lengua, pero nunca se cansan”. También en Canarias, adonde fue enviado después, le seguían por los sitios donde iba para poder escucharle. Allí estuvo poco tiempo, la gente le quería mucho y todos le llamaban “padrito”.
Lo de ir de un sitio a otro explicando cuánto nos quiere Jesús le encantaba, por eso le costó obedecer cuando lo nombraron arzobispo de Santiago de Cuba. Se embarcó rumbo a la isla del Caribe y durante el viaje pensaba con qué se encontraría al llegar. Y no le gustó nada lo que vio: había muchos esclavos que eran discriminados por ser negros. Defenderlos le trajo muchos enemigos; varias veces intentaron matarlo y una vez casi lo consiguieron. El caso es que ser obispo no le impidió seguir siendo misionero: a pie o montado en una mula, recorrió varias veces todo el territorio visitando a la gente de las aldeas y haciendo muchas cosas por los pobres.
Había cogido mucho cariño a los cubanos cuando llegó una carta de la reina de España (en esa época este país pertenecía a la Corona española) diciéndole que regresara. ¡Otra vez cambio de planes! En Madrid se enteró de que la reina Isabel II le había elegido como confesor. ¿Él, que era un misionero trotamundos, encerrado en un palacio? Aceptó con la condición de no vivir en el palacio, porque no quería sentirse “como un pájaro enjaulado”. Así podría seguir siendo misionero y aprovechar cualquier ocasión para seguir predicando. Hasta que en 1868 la Revolución triunfó en España, la reina perdió la corona y tuvo que refugiarse con ella en Francia.
Luego todo fue muy de prisa. Dejó el trabajo con la reina, fue a Roma para participar en un Concilio, y después volvió a Francia muy enfermo. Murió el 24 de octubre de 1870.
Ahora, en el cielo, descansa de sus andanzas misioneras, y estando con Dios para siempre, entiende ya esa palabra que de pequeño le quitaba el sueño.