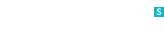María Francisca Teresa Martin Guérin nació en Alençon (Francia) el 2 de enero de 1873 y murió en el convento carmelita de Lisieux siendo aún muy joven, con apenas 24 años, el 30 de septiembre de 1897. El Papa Pío XI la declaró en 1925 Patrona de la Obra de San Pedro Apóstol, y en 1927, Patrona de las Misiones junto a san Francisco Javier.
Teresa fue la novena hija del matrimonio formado por Luis Martin y Celia Guérin (canonizados por la Iglesia en 2015). Cuatro de sus hermanos murieron siendo muy pequeños y las cinco niñas que sobrevivieron fueron religiosas. Vivió los primeros años de su infancia en un hogar cristiano y feliz (imaginó el cielo “como una fiesta familiar en domingo”). Tras la muerte de su madre (Teresa contaba con apenas 5 años), se unió fuertemente a su hermana Paulina. La familia se trasladó a Los Buissonnets, en las afueras de Lisieux, desde donde Paulina partirá en 1882 al carmelo de Lisieux; Teresa acusará su marcha tanto física como anímicamente.
A los 15 años, obtiene la aprobación de su padre para entrar en el convento, antes de la edad reglamentaria; también se la dará el papa León XIII en una audiencia personal, a la que asiste con su padre y su hermana Celina. De regreso a Lisieux, el obispo da su visto bueno, y el 9 de abril de 1888 Teresa entra en el carmelo de esta ciudad.
Allí experimentará el salto de lo natural a lo sobrenatural, de la familia humana a la gran familia de la Iglesia. Su progreso en la santidad es notorio a su alrededor, a través de pequeños gestos, como el sufrimiento ofrecido por los misioneros. A finales de ese año, y por indicación de su superiora, la Madre Inés (nombre religioso de su hermana Paulina), Teresa comienza a escribir sus recuerdos de infancia, que, junto a otros manuscritos posteriores, se convertirán en Historia de un alma. En esta autobiografía, aparece su “camino de la infancia espiritual”, una especial contribución a la espiritualidad católica por su insistente llamada a la confianza en Dios Padre, por el camino de la sencillez y el abandono. Según el teólogo von Balthasar, lo que Teresa de Lisieux escribió es más bien la “historia de una misión”, la que el Señor había dispuesto para ella en la Iglesia y que formuló muy pronto en su vida cuando dijo: “En el corazón de la Iglesia yo seré el amor”.
El amor por las misiones, que se remonta a su infancia, creció en Teresa “encerrada en el carmelo”, adonde entró “para salvar las almas”. Siempre se identificó con los misioneros; después de la lectura de la vida de Teófano Venard, mártir en Tonkín, escribió: “Mi alma se parece a la suya”. Mantuvo el contacto epistolar con el seminarista de los padres blancos Belliére y con el padre Roulland, de las Misiones Extranjeras de Paris y misionero en China.
En los tres últimos años de su vida libró una batalla continua ‒como la de su admirada Juana de Arco‒, un combate espiritual que Dios libra con ella para conducirla a la santidad. Teresa afirma que su misión está en el cielo. En una novena hecha a san Francisco Javier, pidió la gracia de “hacer el bien después de su muerte”, con la confianza de que Dios se lo concedería. El epitafio en su tumba de Lisieux recoge una de las últimas frases que le escucharon poco antes de su muerte: “Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra”.