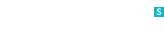P. Javier Olivera, misionero en Japón y Mongolia: “Nunca me he sentido abandonado por Dios”
- On 11 de julio de 2025

Javier Olivera es un sacerdote, nacido en Salamanca, pero incardinado en la diócesis de Osaka-Takamatsu, pues se ordenó sacerdote allí en Japón. Miembro del Camino Neocatecumenal, sintió ya estando en Japón una “segunda” vocación misionera y partió rumbo a Mongolia, la Iglesia local más joven del mundo.
El padre Olivera recuerda, al inicio de la entrevista concedida a las Obras Misionales Pontificias, una anécdota que contó su propia madre cuando le ordenaron sacerdote en Japón. Su madre les dijo a todos los presentes: “Cuando recéis, tenéis que tener cuidado con lo que pedís, porque cuando Javier nació estaba muy enfermo”, según parece el hoy sacerdote nació con muchas dificultades y estuvo a punto de morir. Su madre contó lo que hizo: “Yo recé con fe al Señor y le pedí que si mi hijo sobrevivía, lo ofrecería para que fuera misionero en Asia”. Cuando Javier Olivera entró al Camino Neocatecumental y sintió la vocación al sacerdocio, en una convivencia, había una cesta donde estaban los nombres de los seminarios de muchos países y, en otra cesta, los nombres de los seminaristas, entre ellos el suyo. Al azar salió Takamatsu y luego salió mi nombre. “¿Me dijeron ‘aceptas ir a Japón’? Y yo acepté, pero detrás creo que estaba esta oración de mi madre de que fuera misionero en Asia”. Hasta su ordenación ella nunca le había dicho nada.
Llegó a Japón con 19 años y para él todo era nuevo. Era una lengua nueva, una cultura nueva, todo era novedoso. Dividieron a los seminaristas de dos en dos, para que vivieran con familias durante el primer año y medio. A él le tocó con una familia en Imabari, una pequeña ciudad del sur del Japón: “Yo veía que Dios me puso allí y lo llevé todo con naturalidad… el Señor me ayudó a entrar, a no tener problema”. Además “era un seminario que empezaba todo de cero”. Así que todo era nuevo tanto “para los hermanos que nos acogían, como para las parroquias que nos acogían”. El padre Javier reconoce que no es bueno para los idiomas y le costó el estudio del japonés. En una parroquia algunos cristianos le daban clases de japonés y la familia con la que vivía ayudó también mucho. Al año y medio más o menos ya se defendía en la lengua.
Cuando llegó estaba en una parroquia muy pequeñita en Imabari: “me sorprendió que los católicos, que a lo mejor éramos 40, 50 con algún extranjero, en ese momento los japoneses, por ejemplo, todos comulgaban”. Le sorprendió “porque aquí muchas veces en misa, hay muchos católicos que no comulgan. Sin embargo allí en ese sentido son más, no sé si fervorosos o fervientes, pero el ambiente de oración como que se ve un poquito más arraigado, Es decir, entras en la iglesia y hay silencio”. Silencioso, todo muy ordenado, “pero también duro en el sentido de que fuera del domingo las parroquias estaban muertas, o sea la mayor parte de las parroquias, quitando el sábado quizás, y el domingo, no hay nada más, porque no es como aquí que tienes iglesias muy cerquita de casa”. Allí hay que tomar un autobús, un tren, el coche para acercarse a una de las pocas parroquias que hay. El entonces seminarista se sintió muy acogido en aquella parroquia. Tras su ordenación fue una fiesta cuando celebró la misa allí. Habían pasado diez años. Ahora lleva 19 años fuera de Japón, y cuando vuelve, visitas breves pero frecuentes, ve que han disminuido mucho los fieles japoneses, pero han aumentado mucho los extranjeros, venidos de Hispanoamérica, de Filipinas, de Vietnam. Ahora hay parroquias muy vivas gracias a estos extranjeros.
Desde hacía tiempo el padre Javier cuenta que sentía en el corazón que tenía que ir a Mongolia. Así que cuando se abrió la oportunidad de abrir una misión del Camino Neocatecumenal no lo dudó. Empezaron cuatro y luego vinieron familias en Misión y allí siguen. Cuenta que la Iglesia está empezando. Una historia que comenzó con la caída del comunismo y la llegada de los misioneros. Es una misión ad gentes, en la que poco a poco se va extendiendo el mensaje de Jesús, con una labor paciente que lleva muchos años. De su estancia en Japón se dio cuenta que no hay que forzar, y lo nota cuando alguien viene y le dice que quiere bautizar a sus hijos sin que el sacerdote le haya hablado de ellos. Si le preguntan algo, él responde y así se va dejando la semilla: “No pierdo la esperanza porque yo pienso que yo no tengo ni siquiera que ver el fruto”. Reconoce que “estamos sembrando, pico y pala; habrá quien se ría… otros se burlarán, otros dirán, bueno, sobre esto te escucharemos otro día y habrá quien crea. Tengo esperanza en que lo que se siembra tarde o temprano producirá fruto, aunque yo no lo vea”.
El padre Javier valora la caridad de la Iglesia hacia los pobres. En Mongolia “hay mucha gente abandonada, abandonada completamente. Se abandona a los niños, se abandona a los abuelitos, muchos borrachos tirados en la calle y no hay nada ni nadie que les ayude”. Parece como que el comunismo de tantos años les ha cortado la caridad, les ha quitado el amor a las personas. Nadie hace nada gratis por otro, nadie. La presencia de la Iglesia hace ver a la gente que se puede hacer algo por otro sin esperar dinero, sin un sueldo. Yo hago esto por amor al otro”. Les cuesta mucho sumar voluntarios, porque todo el mundo hace algo a cambio de algo: “Cuando nos ven a los sacerdotes, a las monjas, a los hermanos laicos y a algunos católicos, que hacen obras de caridad sin esperar un sueldo nada a cambio, los mongoles se dan cuenta de que hay algo distinto en estas personas”. En este sentido, el cardenal Marengo, el prefecto apostólico en Mongolia, quiso que el Papa Francisco en su visita en 2023 inaugurara la “Casa de la Misericordia”, como un signo de esta caridad.
Aquella visita del Papa “nos ha dado más visibilidad porque, ya digo, en Mongolia no hay caridad, no hay amor, no se enseña eso a los chavales. No, las familias tampoco. Y sin embargo, en estas instituciones de la Iglesia sí. Y ellos lo ven, ven el amor con el que se les trata, la relación entre los profesores, entre las monjas, entre los que están allí trabajando. Ven una relación distinta que en casa no la ven y en la calle tampoco”.
En cuanto a su vocación, el padre Javier Olivera se siente contento, porque “el Señor me ha hecho ir a sitios a los que yo por aventura no iría, porque no me arriesgaría”. Hay que “dejar que sea el Espíritu el que nos lleve, dejar que sea Él el que trabaje en nosotros”. A los jóvenes que sientan la vocación les refiere su experiencia, que “si Dios te llama, jamás te va a abandonar”.